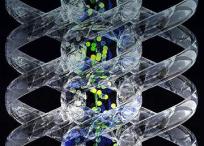Historias
La segunda muerte de los Wayuus

IMAGEN-16854203-2
Foto:

DESCARGA LA APP EL TIEMPO
Personaliza, descubre e informate.
Nuestro mundo

Calendario escolar: cuándo son las vacaciones de mitad de año en cada departamento
La ley contempla 40 semanas de trabajo académico como mínimo y 12 semanas de receso.

El pueblo a 2 horas de Medellín con miradores panorámicos que era hogar de una santa
El pueblo se ubica en la cima de la región cafetera del sudeste de Antioquia.

Bolsonaro exalta a Elon Musk por defender las libertades, ante una multitud en Río
En su discurso despotricó contra el Gobierno de Lula, a quien acusó de ser un "amante de la dictadura".

Estadounidense y nigeriano fueron rescatados en el Darién luego de permanecer 5 días perdidos
En medio de una operación, las unidades del Batallón Puerto Obaldía localizaron a los extranjeros.

Un nuevo conflicto surge entre el operador de los cementerios de Bogotá y la Uaesp, ¿qué pasará con el millonario contrato?
Contratista Jardines de Luz y Paz pide terminación bilateral del contrato de concesión. Entidad distrital señala que persisten los incumplimientos y no está en condiciones de mejorar la relación.

¿Qué hay detrás del violento homicidio en un apartamento en Galerías?
Las autoridades manejan varias hipótesis y no descartan un robo. Lesiones en el cuerpo de la víctima hacen parte de las pruebas más importantes de la investigación.

Autoridades ambientales piden no alimentar guacamayas u otras aves silvestres
Algunas especies tienen requerimientos nutricionales específicos para mantenerse saludables.

Muertes de extranjeros prenden las alarmas en Medellín: van más de 17 casos en 2024
¿Qué está pasando en la capital antioqueña? ¿Cuáles son las causas de este fenómeno? Le contamos.

Urgente: capturan en Colombia a presunto asesino de policía carabinero en Chile
Gobierno Chileno adelanta trámites para extraditarlo.

Lo nuevo en la investigación sobre asesinatos del concejal Carlos Arturo Londoño y Clarivet Ocampo en Tuluá
En entrevista con EL TIEMPO, la gobernadora Dilian Francisca Toro también se refirió a investigación por masacre en Toro y a disidentes.

La banda señalada por la Fiscalía de robar tierras para entregarlas a ‘Los Costeños’
En una audiencia se conocieron más detalles de las tres personas capturadas en Barranquilla.

‘Es Ahorra o Nunca’, la campaña de Air-e para reducir demanda energética en la región
Siguiendo las medidas gubernamentales, la empresa precisa los electrodomésticos que más consumen.

Cámaras de fotomultas seguirán operando en el departamento del Cesar
La instalación de estos equipos generó bloqueos por parte de los transportadores del corredor minero del Cesar.

En Cesar un migrante venezolano, en condición de calle, fue asesinado por pedir una comida
En su intento por alejarlo del lugar, un hombre disparó al piso. Una de las balas impactó en el cuello de la víctima.

Ladrón disparó a su cómplice por accidente tras haber cometido un hurto en Perú
El hecho se dio minutos después de haberle robado más de 10 millones de pesos a un comerciante.

Protestas masivas en Argentina en defensa de la universidad pública, ¿qué le reclaman a Javier Milei?
Estudiantes, personal docente, centrales obreras y partidos opositores se adhirieron a la convocatoria.

¿Qué funciones tendrá la nueva oficina de la fiscalía de la Corte Penal Internacional en Venezuela?
ONG criticaron que CPI no informó sobre el funcionamiento de la oficina en Caracas.

'Es una cosa extraordinaria': Lula aplaude que la oposición venezolana se agrupe en torno a un candidato único
El presidente de Brasil se refirió a la designación de Edmundo González como candidato opositor.

'Yo debía publicar historias positivas sobre Trump y negativas sobre sus rivales': la dura confesión de periodista en Estados Unidos
El directivo de medios reconoció que, además, sacó historias amarillistas para lastrar las aspiraciones de dos rivales conservadores.

Uscis tiene una 'guía para inmigrantes' con lo que deben saber al llegar a EE. UU.
Esto es lo que necesita saber como migrante que arribó en Estados Unidos.

Estos son los requisitos del Gobierno del Reino Unido para reforzar su inversión en Colombia
Representantes del gobierno de Rishi Sunak dieron la bienvenida a la quinta versión del ‘Colombia Investment Roadshow’ en Londres.

Testimonio de niño de 4 años resolvió horrendo crimen luego de 28 años, en Escocia
Los sospechosos se habían llevado a un niño al que cuidaban donde se cometió el homicidio.

Exclusivo: entrevista con activista LGBTIQ+ elegido por TIME como una de las personas más influyentes de 2024
Frank Mugisha habla sobre la ley anti-LGBTIQ+ de Uganda, una de las más severas del mundo. 'Mientras exista una ley así, siempre habrá discriminación', dice.

Ejército de Nigeria rescata a una joven secuestrada hace 10 años por el grupo Boko Haram
Todavía unas 100 jóvenes siguen desaparecidas. Esto es lo que se sabe.

Hezbolá afirma que lanzó otra vez 'decenas' de cohetes contra Israel en Oriente Próximo: esto es lo que se sabe
El Hezbolá libanés intercambia disparos diarios con el ejército israelí desde el inicio de la guerra en Gaza.

Israel dice que exhumó 'con prudencia' los cuerpos de palestinos y niega haberlos enterrado en fosas comunes
La Protección Civil de la Franja de Gaza indicó que desde el sábado se habían exhumado 340 cadáveres que habían sido enterrados por las fuerzas israelíes en fosas.
Las fosas comunes encontradas en los patios de dos hospitales de la Franja de Gaza: hay más de 300 cuerpos

Irán o Israel: ¿cómo se comparan las capacidades militares de ambos países?

Gaza: salvan vida de bebé tras cesárea a su madre, quien llegó agonizando al hospital luego de bombardeo de Israel

Guerra en Gaza: Catar reevaluará su rol como mediador por la 'falta de seriedad' y los 'ataques' de Israel

¿Qué es el fósforo blanco y por qué Israel lo está usando en sus ataques en Líbano?

Juicio en Catar de mexicano perseguido por ser gay: familia acusa a autoridades de fabricar delitos

'No hemos perdido la esperanza', asegura primer ministro de Catar sobre negociaciones de tregua en Gaza

La agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) debe mejorar su neutralidad, según informe

'Llevaré el dolor conmigo para siempre': Las razones que llevaron al jefe de inteligencia de Israel a renunciar a su cargo

El presidente de Turquía se reúne con el líder de Hamás: le prometió trabajar por un Estado palestino

La guerra de Gaza se globaliza y el juego es en extremo peligroso / Análisis

‘Es vital que el conflicto en Oriente Medio no se descontrole’: Otán

Tensión en Oriente Medio: mueren 37 personas en Gaza en los ataques israelíes de las últimas 24 horas

A pesar de las tensiones, ataque ‘limitado’ de Israel a Irán sugiere desescalada

Bombardeo en base militar de Irak deja al menos un muerto y ocho heridos, según fuentes de seguridad

Así es Isfahán, la ciudad iraní atacada por Israel que alberga la mayor central nuclear del país

Lo que se sabe hasta el momento sobre el ataque que lanzó Israel contra Irán

EN VIVO| Tensión en Oriente Medio: muertos en Gaza superan los 34.000 tras ataques israelíes


El testimonio que le daría la vuelta al juicio contra Daniel Sancho por el asesinato de Edwin Arrieta
Un informe reveló la supuesta existencia de una parte del cuerpo fundamental para determinar la causa de muerte del médico colombiano.

Caso Daniel Sancho: se conoce chat de hermana de Edwin Arrieta con las amigas del cirujano
En estos chats se evidencia que las mujeres estaban preocupadas porque el cirujano le había prestado mucho dinero al español.
Video: helicópteros de la Marina de Malasia se chocaron en el aire y dejaron 10 muertos

Taiwán| Una serie de fuertes terremotos provoca el derrumbe parcial de 4 edificios

Estudio revela que jóvenes chinos posponen matrimonio e hijos debido a los altos costos

Líder de Corea del Norte supervisa simulacro de contraataque nuclear, ¿de qué se trata?

Lluvias torrenciales en el sur de China dejan cuatro muertos y al menos 10 desaparecidos

Vuelve a temblar con fuerza en Taiwán: se registra sismo de magnitud 6.0

Terremotos en Taiwán hoy lunes 22 de abril: magnitudes y profundidades

Así se vive bajo el asfixiante régimen de Corea del Norte según dos mujeres que lograron escapar

Caso Daniel Sancho: abogado de Edwin Arrieta testificará en nombre de la familia en el juicio

Un muerto y siete desaparecidos tras estrellarse dos helicópteros de las fuerzas japonesas

'Nos tomamos unas setas alucinógenas': hermana de Edwin Arrieta detalla inédito mensaje de Daniel Sancho

El dispositivo japonés que utiliza IA para predecir las futuras renuncias de los empleados

China estaría reforzando sus capacidades militares en el espacio, según la Nasa

Abogados de la familia de Edwin Arrieta solicitan oficialmente indemnización de más de 3 mil millones

Nueva petición en juicio por el caso de Edwin Arrieta en Tailandia: fiscalía cita a declarar a dos abogados de Daniel Sancho

India: ¿por qué las elecciones generales tardan 44 días y el proceso se divide en siete fases?

¿Quién es Truong My Lan, la magnate inmobiliaria condenada a muerte en Taiwán?

Land Sword II, el misil tierra-aire de fabricación doméstica que Taiwán probó con éxito


La batalla legal de un padre contra gigantesca empresa petrolera por la muerte de su hijo en Irak
Alega que la quema de gases tóxicos en el campo petrolero de Rumaila es la causante de la muerte de su hijo.

Este es el 'Robin Hood' de TikTok que lucha contra abusos de propietarios y agentes inmobiliarios
Jordan van den Berg expone a las duras condiciones que algunos arrendadores imponen a sus inquilinos.
La 'América rusa': el olvidado episodio en el que Rusia colonizó estados en EE.UU.

¿Qué es el fósforo blanco y por qué Israel lo está usando en sus ataques en Líbano?

La apuesta entre dos magnates que resultó en la creación de la primera locomotora: la revolución del transporte terrestre

¿Quién es Juan Merchan? La polémica del juez nacido en Colombia que preside el juicio contra Trump

El plan secreto de la 'pacífica' Suecia para construir una bomba atómica

El gasto militar global tuvo un aumento sin precedentes: ¿qué hay detrás y qué países dominaron las inversiones?

Estados Unidos veta la entrada de Palestina en la ONU como miembro de pleno derecho

¿Hay riesgo de desestabilización mundial? Experto explica por qué los conflictos aumentaron en los últimos 30 años

Los náufragos rescatados en una isla desierta tras escribir 'HELP' en la arena de una playa

El científico que estudia a las personas que poco antes de morir 'ven' a seres queridos que ya fallecieron

Qué fue de las 276 niñas secuestradas por el grupo militante islamista Boko Haram hace una década

Ataques a cuchillo y terrorismo en Australia: ¿qué hay detrás de los hechos violentos en Sídney?

China apoyaría una conferencia de paz 'reconocida por Rusia y Ucrania', dice Xi a Scholz

Ataque en iglesia de Sídney fue un acto terrorista, según policía australiana

Nuevo caso de violencia en Australia: un sacerdote y varias personas apuñaladas durante una misa en Sídney

Policía identifica al autor del apuñalamiento en un centro comercial en Sídney: ¿qué se sabe?

La Unión Europea condena enérgicamente el 'inaceptable' ataque de Irán contra Israel

Videos: así fueron los momentos de pánico en Sídney, Australia, cuando atacante persiguió a víctimas

Horóscopo
Encuentra acá todos los signos del zodiaco. Tenemos para ti consejos de amor, finanzas y muchas cosas más.
Crucigrama
Pon a prueba tus conocimientos con el crucigrama de EL TIEMPO